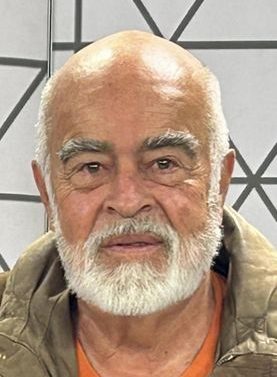
Se trataba de una familia como muchas otras en nuestro México, con las carencias y aspiraciones que motivan cada día a iniciar una lucha que sólo encuentra tregua durante el sueño, ¡y no siempre! ya que las angustias por la sobrevivencia invaden la esfera del subconsciente y, durante el sueño, sólo pueden darse dos probables desenlaces ficticios: o se continúa con la angustia de los apremios económicos magnificados o se presenta la situación artificiosa mediante sueños, de que los conflictos se solucionen.
Con todo el respeto al que también refuerza el afecto que merece una familia, la que involuntariamente sirve de referencia demostrativa de la realidad de nuestro pueblo, y de los sufrimientos cuando las circunstancias por no invadir la esfera de lo que se conoce como adversidad, flagelan cruelmente a un grupo de personas que en lo individual aportan al núcleo familiar su propia y personal historia, la que no deja de ser especial y particular, pero también dramática.
Originarios en parte, por sus raíces maternas, del pueblo desconocido y remoto que en ese entonces resultaba, un caserío conocido en los años 50 del siglo pasado como “El Bernal”, muy distante de tener la presencia mundial y hasta la magia que a manera de capelo actualmente lo cobija. La señora de la casa había visto la primera luz en la hoy conocida Villa de Bernal; el jefe de la familia, recio militar revolucionario, homónimo de conocido general, de nombre Eulalio Gutiérrez, a quien la movilidad propia de sus funciones castrenses lo había transportado por varios estados de la República, en una etapa de su vida combatiendo a las fuerzas rebeldes y, en otra, huyendo de ellas. En los últimos años con estabilidad y paz, permaneció acuartelado en Oaxaca.
Con el por tantos años esperado retiro, y acompañado de recuerdos de glorias bélicas, regresa, ya viejo, a Querétaro. Posterior a tener una decisión mayoritaria, la familia decide regresar a la tierra de la esposa, a la que solidariamente se sumaron los hijos y para tal fin rentaron una casa en las calles de Pasteur Sur, en donde trataron de integrarse a la vida apacible de la provinciana ciudad.
El cansado militar sólo vivió pocos meses en su nueva casa. La inactividad y el proceso de desaceleración que conduce al sentimiento de improductividad, causa de la muerte de los jubilados y retirados, que sin preparación previa alguna y de manera brusca, de un día para otro se encuentran inactivos, despreciados, aburridos y caen en el fatídico letargo que condena irreversiblemente a la muerte. Y así aconteció. El revolucionario un día amaneció muerto, heredando a su familia su personal orgullo y sus apreciadas pertenencias militares, sus uniformes de gala verde olivo y color caqui, de dorados botones y vistosas charreteras, una espada que entregada por los altos mandos siempre portó con orgullo y una Colt .45, reglamentaria, compañera de correrías y aventuras durante muchos años. Pero no dejó nada que resolviera lo urgente para la sobrevivencia familiar, ni siquiera para lo más indispensable.
La mesada con la que contaba para vivir tranquilo, o al menos para tener con qué lo sepultaran, sólo sumaba unos cuantos pesos, que al llegar en forma irregular en muy poco ayudaban a la familia, en franco desamparo, que se agudizaba ya que en Querétaro los empleos escaseaban y sólo el hijo mayor tenía trabajo en Oaxaca como jefe de mecánicos de una agencia automotriz, pero el sueldo apenas daba para su manutención personal. La viuda y la tía tenían que dedicarse a labores aprendidas en su juventud en su pueblo de Bernal: bordar, zurcir, remendar y planchar, pero con la escasez muy extendida por la recesión de la postguerra muy pocos utilizaban sus servicios.
Una opción desesperada resultó, que, siendo la casa un poco mayor al tamaño de sus reales requerimientos y con un poco de acomodo, pudieran rentar dos habitaciones y de esta manera obtener un poco de dinero extra, el cual se utilizaba para alimentos que, compartidos con sus abonados, les permitía “irla pasando”, pero éstos huéspedes duraban pocos días, o tan solo algunas semanas a lo sumo, emigrando al no tener trabajo o no resultarles como ellos lo esperaban, ya que los empleos que se podían lograr resultaban muy pesados en cuanto a los horarios o a las condiciones imperantes en la planta industrial local.
Cual recuerdo vívido en mente juvenil, quedó aquella vieja casa de Pasteur Sur a la que se entraba por angosta puerta de añosa madera, que permitía el acceso a un angosto corredor y, del lado derecho, la primera puerta que comunicaba a la sala, habitación de alto techo, de vigas que por las noches “sudaban” polilla, diminutas esferas de color café, que los estudiosos de la entomología decían, que era el resultado de la digestión de la madera consumida por las “palomas de San Juan”, que, despojándose de sus alas, se introducían con la fuerza de sus mandíbulas al centro de las vigas de pino, y así, durante años, día y noche, las devoraban pudiéndose en ocasiones y en noches tranquilas, escuchar los ruidos ocasionados por estos insectos al roer la madera y dejarla propiamente hueca en grandes tramos.
Así estaban las viejas vigas de esta centenaria casa, pero los techos, salvo goteras “que sólo se presentaban cuando llovía”, no obstante, cumplían con su función: proporcionar cobijo a sus moradores. Dos, tres, en total cuatro cuartos, y pasando un arco de piedra desnuda, el que en algún tiempo soportó unas vigas y un techo de tejas que ya se encontraban a ras del piso acomodadas, daban paso al único baño, y dos pequeños cuartos de techos de menor altura, y a todas luces improvisados para otros fines menos el de servir de morada, pero como la necesidad algunos la describen con la cara de “hereje”, y sin conocer la real interpretación de esta frase, porque en Querétaro todos eran creyentes, la imaginamos personificada al recordar esos dos viejos cuartos oscuros, húmedos y por las noches hasta tenebrosos y, para colmo de males, se les atribuía la presencia de ruidos y hechos inexplicables, como era el que, estando cerradas las puertas, se producían cambios notables en la forma en que los objetos eran dejados y cómo posteriormente se les encontraba, pudiendo ser esta la real causa de la huída frecuente de los inquilinos.
Pocas pertenencias tenían y todas les resultaban indispensables, no pudiendo darse el lujo de vender algo para allegarse unos pesos. No había qué vender. Las pertenencias del jefe de la familia resultaban tan preciadas que nunca se pensó en cambiarlas por dinero, y la situación resultó angustiosa cuando pasaron los meses y no tenían a ningún inquilino que, abonado, les permitiera llevar a la práctica la frase que reza que “donde come uno, comen dos”, complementada por ellos y donde “comen dos pueden comer seis”: dos abonados y cuatro de la familia, quedando esto sólo en buenos propósitos de angustiosa sobrevivencia.
El último abonado resultó ser un hombre de origen libanés, a quien se le conocía con el mote de “Mamico”, que lo único que se tiene por seguro es que así no se llamaba, ignorando si en la lengua árabe tenga algún significado, pero esto resultaba sobrando porque su presencia si significaba unos pesos. Este árabe, además de sus aportaciones económicas para el pago de su asistencia, consistente en habitación y alimentos, en una ocasión fue visto rondando en el patio, por las matas de “chayotes” que, en número de dos y pegados al muro del lado izquierdo, cubrían casi todo el patio cual techo vegetal y que además de sombrear producían una gran cantidad de chayotes, casi durante todo el año, pero en mayor cantidad cuando se presentaban las lluvias, y que servían para complementar la dieta de la familia preparados de diferentes formas: hervidos o empanizados, rellenos de jamón con crema, en días muy especiales, o picados en cuadritos y en caldillo, que son las más usuales recetas a las cuales el árabe, en una ocasión, al cortar unas hojas de la enredadera, escogiendo las más tiernas, las preparó rellenas de picadillo y arroz, poniéndolas a hervir a vapor, y, al pedir que las probaran, les platicó que sabían igual que las muy conocidas hojas de parra de la rica cocina libanesa.
Innegable resulta lo que la cultura árabe aportó a la humanidad. Entre muchas cosas los números arábigos, infinidad de palabras que al término de los ocho siglos del dominio de la península ibérica, quedaron asimiladas en nuestra lengua, y resultaba que este árabe estaba aportando algo novedoso, que no contemplaba la tradicional cocina mexicana, pero, además, venía a solucionar la saturación y hastío resultado de tantos días, tantas semanas, y semanas, de que por necesidad había que comer chayotes…, ¡ya eran muchos chayotes!
Pero resultó que el chayote, como recurso natural renovable, pronto se agotó: ya no producía sus frutos, había pasado la temporada, pero quedaban las hojas, y con las hojas rellenas el menú se transformó. Además, los pequeños tallos en forma de espiral con los que esta planta trepadora se fija a los muros y a las “camas” de alambre y carrizo que ex profeso se les construyen para lograr que, al extenderse con mayor amplitud, el fenómeno de la fotosíntesis se diera a plenitud, aumentando así la producción del preciado fruto. Como si faltaran problemas, se sumaron contingencias, como la plaga de hormigas rojas que en una noche, sin ser invitadas, compartieron el alimento, dejando casi pelona una de las matas, pero quedaba la otra, y en pocos días también en esa los chayotes se terminaron.
Con estoicismo y en silencio, cual secreto de estado, la crítica situación sólo resultaba conocida y padecida por los miembros de la familia, cuando por fin, alguien que con seguridad dedujo lo que esa familia padecía, se compadeció y le dio un trabajo a la tía, la que puntualmente salía todas las mañanas temprano con rumbo al centro de la ciudad, y por el rumbo trascendió que se desempeñaba como recepcionista en alguna oficina, por fin en algo se aligeraba la angustia existencial, pero no dejaba de ser crítica.
Una tarde, al ser visitado por un amigo y compañero de estudios de Preparatoria, el único hombre que integraba esta familia en esos días, fue encontrado en el patio, escarbando de rodillas en el pequeño espacio de 40 cm que dejaba la falta de una losa en el piso. A un lado se encontraba lo que del chayote quedaba: un tallo seco, muy deteriorado, “exprimido” podría decirse, lo que, entre un pequeño montón de piedra y tierra, quedaba de lo que fue una frondosa y verde planta que los científicos clasifican como Sechum elude, perteneciente al género de las cucurbitáceas, chayotli para los nahuas, pero para ellos, los que ahí moraban, era sólo alimento.
Al preguntarle lo que hacía y si estaba buscando un tesoro, entre desconcierto y rubor, pero no pudiendo mentir, obligado por la sinceridad que es norma cuando existe una verdadera amistad, con voz baja, –con vergüenza–, contestó, “estoy sacando las raíces del chayote para comérnoslas, Se les conoce como “chinchayote” y son muy sabrosas. Es todo lo que nos queda, ¡este es nuestro tesoro!”.
El tiempo pasó, los malos momentos quedaron atrás y poco se hablaba de esos días de apremio, –de hambre–, que cuando se recordaban, los sentimientos habían cambiado, lo que antes fue asunto de sobrevivencia, ahora resultaba ser el comentario chusco, enmarcado con visos de un sentimiento que podía traducirse en ternura, pero siempre quedó la duda, de que además de todos los diferentes usos dados al chayote, aprovechando todo de él, ¡hasta sus raíces! y siendo el amigo adicto al hábito del cigarro, con toda seguridad, sus secas hojas fueron también picadas y, en una hoja de papel, fumadas, supliendo a los tan conocidos y baratos cigarrillos “Faros»

