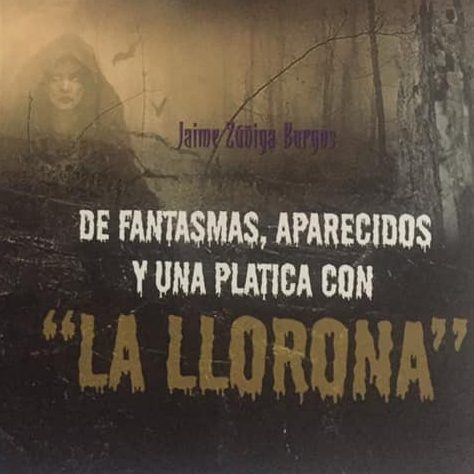
Platicaban los abuelos, que a principios del siglo que fue marcado por los años ochocientos, en aquel Querétaro que el barón de Humboldt describiera como “el gigante dormido”, y a punto de ser señalado por el destino como partícipe de nuestra historia patria en la Independencia, aconteció lo que relato y que por mucho tiempo corrió como un rumor por las señoriales calles de nuestra bella ciudad, lo mismo en los barrios del centro que en la “Otra Banda”. En la “Calle del Desdén”, -hoy Allende Sur. No. 16-, y en una de las más hermosas casonas que se le conoce como “Casa de los Perros”, vivía una viuda muy conocida por los habitantes de aquel entonces, ya que, conventos y religiosas recibían puntualmente, y mes a mes, aportaciones económicas o en especie de tan bondadosa dama, quien había también fundado el “Hospicio de Pobres”, siendo propietaria de gran caudal y dueña de importantes haciendas con grandes extensiones de terreno, como la gran Hacienda de Nuestra Señora de la Esperanza, el Blanco, Galeras Viborillas, san Vicente, La Peñuela, El Coyote, a quien faltándole su marido y, dada su gran religiosidad, carente de descendencia, encontró motivo de satisfacción en hacer obras pías, conociendo los habitantes de la ciudad su entrega para con los pobres. No era de extrañarse que las puertas de su casa frecuentemente se encontraran pletóricas de gente en demanda de ayuda, y tampoco era raro que a ella acudieran durante el día o en la noche, cuando era una urgencia. Una noche de noviembre, ¡sí, de los primeros días de noviembre! y conocida por su falta de sueño que la hacía pasar la noche en vela, doña Josefa platicaba con su dama de compañía, a quien conocía desde que eran niñas, cuando escucharon, -ya pasada la media noche-, ruidos característicos de ruedas metálicas de carruaje, además murmullos y pasos lejanos que las hizo reaccionar con curiosidad, ya que esto, inusual en el silencio de la noche, tenía que ser por algo especial, pidiéndole a su acompañante que de su recámara se trasladaran a la sala para, a través de una de las ventanas, ver de qué se trataba. La sala de la casa se encontraba en amplio salón del lado derecho del corredor, con sobrios muebles de época, gruesas cortinas de telas importadas, mesas, sillones y alfombras que apenas eran visibles en la noche por la escasa iluminación de las velas o lámparas de petróleo, haciendo que sólo personas que conocieran bien su colocación pudiesen caminar sin sufrir algún tropiezo para poder llegar a la ventana, “abrir las maderas”, y posteriormente, a través de los visillos o cortinas de tela, observar por el cristal lo que acontecía en la calle, pero que ya para entonces les causaba gran sobresalto. Una vez en la ventana, ¡y no escasas de miedo! pero confiadas por la seguridad de la casa, que tiene un sólido portón, y como protección de sus ventanas unas rejas de fierro forjado a fuego y martillo, además de sus altos y fuertes muros, encontraron que los sonidos provenían del lado izquierdo, donde se encuentra el templo. Decidieron entreabrir las hojas de la ventana para ver hacia donde se encuentra el Convento de San Agustín, y, con sorpresa ven algo inusual: un cortejo de personas vestidas de negro, que a paso lento caminaban alumbradas con la luz de las velas, y que entre murmullos se les adivinaban rezos, encaminándose por Calle del Desdén con rumbo a ellas, y en dirección a la Calle de Calzontzin –hoy Arteaga–, pasando en ese momento frente a la casa una carroza descubierta, en donde se encontraba un ataúd, carroza que circulaba custodiada por cuatro personas que sostenían un palio o manto, mantenido en alto, en forma de toldo y montado en cuatro tubos de bronce de color dorado que brillaban con la escasa luz de la luna. Como el Camposanto se encontraba en dirección al trayecto que seguía la procesión, sólo les extrañó la hora en que esto acontecía, ya que estaba próxima la una de la mañana, y concretándose a observar respetuosamente, y rezando una oración, vieron que casi al término de la columna, se desprendió de ella una persona vestida de negro, con amplio sombrero que le cubría el rostro, y quien se aproximó a ellas, y con atento saludo, les pidió “si tuvieran la cristiana bondad de guardarle un par de velas, porque tenía que cumplir con el compromiso de darle sepultura a su hermano”, a lo que ellas accedieron. Posteriormente esta persona se regresó a la formación, y se fueron hasta ya sólo escuchar cómo se perdían sus pasos en la noche. Al ya no tener motivo para mantenerse en la ventana, se disponen, Doña Josefa y su dama de compañía, a regresar a sus habitaciones y tratar de dormir, pero encontrándose en posesión de las velas producto del encargo del desconocido, da indicaciones para que sean puestas en la propia sala, y en un lugar accesible para ser devueltas al otro día cuando fueran solicitadas por su propietario. Cuenta la leyenda que, a media mañana, doña Josefa fue despertada por una asustada dama de compañía, quien con urgencia le pedía que la acompañara a la sala, a donde se dirigieron inmediatamente, encontrando con asombro y espanto, que, en la mesa de pequeñas proporciones, en donde dejaron el par de velas la noche anterior, se encontraban dos huesos largos blancos, descritos por los abuelos como dos “canillas” de muerto, los que horas antes las dos estaban muy seguras que se trataba de dos cirios, La sorpresa fue muy grande, ese fantasmal cortejo fúnebre, de seguro era de almas en pena, de otra manera no podía explicarse. Atribuyendo a este hecho tan impresionante, la temprana muerte de doña Josefa, el 22 de julio de 1809. Con los años se olvidó esta historia que durante años fue muy conocida, por tratarse de una piadosa mujer que legó sus bienes al pueblo de Querétaro, riqueza que después de dos siglos -y no siempre bien empleados- continúa dando servicio a los queretanos. La conocí por voz de mi abuela Rosa Altamirano Bravo y se dio a conocer por primera vez en el programa “Acercamiento Estudiantil Cultural” de la Universidad Autónoma de Querétaro, en el año de 1959 por la estación XENA.

